



Jubileo, tiempo de renacimiento
El año jubilar era un tiempo de redención y de renacimiento, marcado por ciertas decisiones de fuerte carácter simbólico, que aún hoy, mantiene una actualidad desarmante: el descanso del cultivo de la tierra, para recordarnos que nadie la posee ni puede explotarla, porque pertenece a Dios y nos es ofrecida por Él como un don que hay que custodiar; la condonación de las deudas, que pretendía restablecer cíclicamente, por tanto cada 50 años, una justicia social contra las desigualdades; la liberación de los esclavos, para cultivar el sueño de una comunidad humana libre de prevaricaciones y discriminaciones, más parecida al pueblo del éxodo, al que Dios había querido como una sola familia en camino.
Un viaje en el signo de la esperanza
Al comienzo de su predicación, en la Sinagoga de Nazaret, Jesús retoma este horizonte judío del Jubileo, dándole un sentido nuevo y último: Él mismo es el rostro de Dios bajado a la tierra para redimir a los pobres y liberar a los prisioneros, venido para manifestar la compasión del Padre hacia los que están heridos, caídos o sin esperanza.
Jesús, en efecto, viene a liberar de toda esclavitud, a abrir los ojos a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos (cf. Lc 4,18-19). En tal programa mesiánico, el Jubileo se amplía para abarcar todas las formas de opresión de la vida humana, convirtiéndose así en ocasión de gracia para la liberación de los que están en la cárcel del pecado, de la resignación y de la desesperación, para la curación de toda ceguera interior que no nos permite encontrar a Dios y ver al prójimo, para despertar de nuevo la alegría del encuentro con el Señor y poder así reanudar el camino de la vida en el signo de la esperanza.
Redescubrir la alegría del encuentro con Jesús
Con este espíritu, desde el año 1300, con la bula del Papa Bonifacio VIII, millones de peregrinos se dirigen a Roma, expresando con su peregrinación exterior el deseo de un camino interior de renovación, para que su vida cotidiana, incluso dentro de los afanes y fatigas, vuelva a estar asida y sostenida por la esperanza del Evangelio. Porque todos llevan en el corazón una sed insaciable de felicidad y de vida plena y, ante lo imprevisible del futuro, alimentan la esperanza de no sucumbir a la desconfianza, al escepticismo y a la muerte. Y Cristo, nuestra esperanza, viene al encuentro de la llama de este anhelo que habita en nosotros, invitándonos a redescubrir la alegría del encuentro con Él, que transforma y renueva la existencia. Por eso, «es evidente que la vida cristiana es un camino, que necesita también momentos fuertes para alimentar y fortalecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta: el encuentro con el Señor Jesús» (Spes non confundit, n. 5).
La Puerta Santa, un paso para entrar en una vida nueva
Este momento fuerte está representado por el Jubileo. La Puerta Santa que se abre, en la noche de Navidad, es una invitación a hacer un pasaje, una Pascua de renovación, para entrar en esa vida nueva que nos ofrece el encuentro con Cristo. Y una vez más será la ciudad de Roma la que acoja a los numerosos peregrinos venidos de muchas partes del mundo, como sucedió en aquel lejano 1300 con el primer Jubileo de la Iglesia católica. En aquella coyuntura, muchos peregrinos llegaban del Norte y, como dice Dante Alighieri, llegando a Monte Mario, podían admirar el esplendor de la Ciudad Eterna, que tanto habían anhelado; otros, procedentes del Sur, remontaban el Tíber en pequeñas embarcaciones. El deseo de llegar a la Puerta Santa y cruzar su umbral era grande en todos. Del mismo modo, cada Jubileo ha visto los pasos de los peregrinos encontrarse con la belleza de la Ciudad de Roma.
Roma, una ciudad acogedora y hospitalaria para todos
Con motivo del Jubileo, grande es la movilización con medidas extraordinarias para el mejoramiento vial, la mayor funcionalidad del transporte público, la restauración de monumentos y, en general, la modernización de la ciudad; sin embargo, si bien es importante que la ciudad esté preparada desde el punto de vista del espacio urbano, no olvidemos que el Jubileo confiere a Roma una vocación especial: ser un espacio acogedor y hospitalario para todos, un laboratorio de contaminación de la diversidad y de diálogo entre las partes, un taller multicultural que reúne, como en un mosaico, los distintos colores del mundo. De este modo, puede ser una ciudad con un aliento eterno enraizado en un pasado glorioso, pero que promete construir el futuro: un futuro sin barreras, sin los muros de la discriminación y la desconfianza.
Este es el sueño que hay que cultivar: la Ciudad de Roma mostrará al mundo entero la peculiar belleza de aquella historia cristiana que la forjó y que se distingue no sólo en el esplendor del arte, sino también y, sobre todo, en la profecía de la acogida y de la fraternidad.
Que en cada corazón y a lo largo de cada calle de esta Ciudad resuene, pues, con alegría el canto: «Roma, inmortal con Mártires y Santos... no prevalecerán la fuerza ni el terror, sino que reinarán la Verdad y el Amor» (Himno Pontificio).

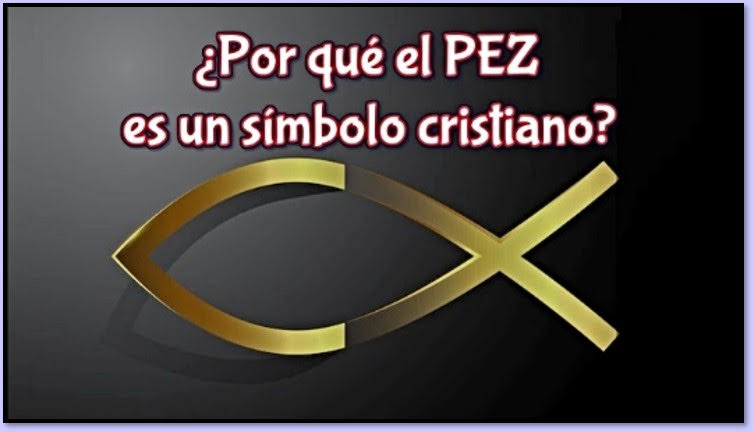




Espacio de oración para el inicio y cierre de la jornada.
Tel: 3834405136
Email: encuentroenelvalle@gmail.com
Facebook: Radio Encuentro en el Valle
Twitter: @en_valle
Instagram: encuentrorev
Dirección: Javier Castro 26
San Fernando del Valle de Catamarca - Provincia de Catamarca












